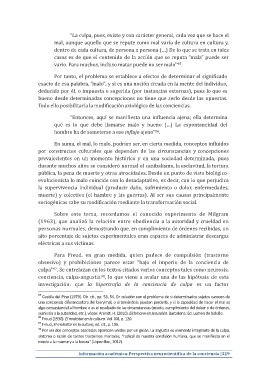Page 207 - Anales 2-2 -2017
P. 207
“La culpa, pues, existe y con carácter general, cada vez que se hace el
mal, aunque aquello que se repute como mal varía de cultura en cultura y,
dentro de cada cultura, de persona a persona (…) De lo que se trata en tales
casos es de que el contenido de la acción que se reputa “mala” puede ser
95
vario. Para muchos, incluso matar puede no ser malo” .
Por tanto, el problema se establece a efectos de determinar el significado
exacto de esa palabra, “malo”, y si es una noción creada en la mente del individuo,
deducida por él, o impuesta o sugerida (por instancias externas), pues lo que es
bueno desde determinadas concepciones no tiene que serlo desde las opuestas.
Todo ello posibilitaría la modificación axiológica de las conciencias.
“Entonces, aquí se manifiesta una influencia ajena; ella determina
qué es lo que debe llamarse malo y bueno (…) La espontaneidad del
96
hombre ha de someterse a ese influjo ajeno” .
En suma, el mal, lo malo, podrían ser, en cierta medida, conceptos influidos
por constructos culturales que dependen de las circunstancias y concepciones
prevalecientes en un momento histórico y en una sociedad determinada, pues
durante muchos años se consideró normal el canibalismo, la esclavitud, la tortura
pública, la pena de muerte y otras atrocidades. Desde un punto de vista biológico-
evolucionista lo malo coincide con lo desadaptativo, es decir, con lo que perjudica
la supervivencia individual (producir daño, sufrimiento o dolor, enfermedades,
muerte) y colectiva (el hambre y las guerras). Al ser sus causas principalmente
sociogénicas cabe su modificación mediante la transformación social.
Sobre este tema, recordamos el conocido experimento de Milgram
(1963), que analizó la relación entre obediencia a la autoridad y crueldad en
personas normales, demostrando que, en cumplimiento de órdenes recibidas, un
alto porcentaje de sujetos experimentales eran capaces de administrar descargas
eléctricas a sus víctimas.
Para Freud, en gran medida, quien padece de compulsión (trastorno
obsesivo) y prohibiciones parece estar “bajo el imperio de la conciencia de
97
culpa” . Se entrelazan en los textos citados varios conceptos tales como neurosis,
98
conciencia, culpa-angustia , lo que viene a avalar una de las hipótesis de esta
investigación: que la hipertrofia de la conciencia de culpa es un factor
95 Castilla del Pino (1979). Ob. cit., pp. 53, 54. En relación con el problema de si determinados sujetos carecen de
una conciencia diferenciadora del bien/mal, o si teniéndola pueden perderla, y si la capacidad de hacer el mal es
algo consustancial al hombre o es el resultado de las circunstancias (miedo, cumplimiento del deber o de órdenes,
sumisión a la autoridad, etc.), véase: Arendt, H. (2010). Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Ed. Lumen de bolsillo.
96
Freud (1930). El malestar en la cultura. Vol. XXI, p. 120.
97 Freud, El malestar en la cultura, ed. cit., p. 106.
98 Por ser dos conceptos asociados aparecen unidos por un guión. La angustia es elemento integrante de la culpa,
síntoma o razón de tantos trastornos mentales, “radical de nuestra condición humana, que se manifiesta en el
miedo a la muerte y a la locura” (López-Ibor, 2012).
Información académica-Perspectiva neurocientífica de la conciencia |329