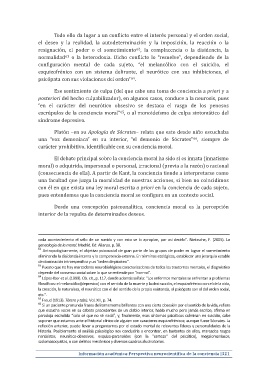Page 199 - Anales 2-2 -2017
P. 199
Todo ello da lugar a un conflicto entre el interés personal y el orden social,
el deseo y la realidad, la autodeterminación y la imposición, la reacción o la
62
resignación, el poder o el sometimiento , la complacencia o la disidencia, la
63
normalidad o la heterodoxia. Dicho conflicto lo “resuelve”, dependiendo de la
configuración mental de cada sujeto, “el melancólico con el suicidio, el
esquizofrénico con un sistema delirante, el neurótico con sus inhibiciones, el
64
psicópata con sus violaciones del orden” .
Ese sentimiento de culpa (del que cabe una toma de conciencia a priori y a
posteriori del hecho culpabilizador), en algunos casos, conduce a la neurosis, pues
“en el carácter del neurótico obsesivo se destaca el rasgo de los penosos
65
escrúpulos de la conciencia moral” , o al monoideísmo de culpa sintomático del
síndrome depresivo.
Platón –en su Apología de Sócrates– relata que este desde niño escuchaba
66
una “voz demoníaca” en su interior, “el demonio de Sócrates” , siempre de
carácter prohibitivo, identificable con su conciencia moral.
El debate principal sobre la conciencia moral ha sido si es innata (innatismo
moral) o adquirida, impersonal o personal, irracional (previa a la razón) o racional
(consecuencia de ella). A partir de Kant, la conciencia tiende a interpretarse como
una facultad que juzga la moralidad de nuestras acciones, si bien no coincidimos
con él en que exista una ley moral escrita a priori en la conciencia de cada sujeto,
pues entendemos que la conciencia moral se configura en un contexto social.
Desde una concepción psicoanalítica, conciencia moral es la percepción
interior de la repulsa de determinados deseos.
cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo”. Nietzsche, F. (2005). La
genealogía de la moral. Madrid. Ed: Alianza. p. 38.
62
Antropológicamente, el objetivo psicosocial de gran parte de los grupos de poder es lograr el sometimiento
eliminando la disidencia interna y la competencia externa. En términos etológicos, establecer una jerarquía estable
de dominación intraespecífica y un “orden de picoteo”.
63 Puesto que no hay marcadores neurobiológicos caracterizadores de todos los trastornos mentales, el diagnóstico
depende del consenso social sobre lo que se entiende por “normal”.
64
López-Ibor et al. (1999). Ob. cit., p. 117, donde además señala: “Los enfermos mentales se enfrentan a problemas
filosóficos: el melancólico[depresivo] con el sentido de la muerte y la destrucción, el esquizofrénico con el de la vida,
la creación, la naturaleza, el neurótico con el del sentido de la propia existencia, el psicópata con el del orden social,
etc.”.
65
Freud (1913). Tótem y tabú. Vol. XIII, p. 74.
66 Si un paciente pronuncia frases delirantemente brillantes con una cierta obsesión por el sentido de la vida, refiere
que escucha voces en su cabeza procedentes de un diablo interior, habla mucho pero jamás escribe, afirma en
paradoja escindida “solo sé que no sé nada”, y, finalmente, esos síntomas psicóticos culminan en suicidio, cabe
suponer que estamos ante el historial clínico de alguien con caracteres esquizofrénicos; aunque fuese Sócrates. La
reflexión anterior, puede llevar a preguntarnos por el estado mental de relevantes líderes y personalidades de la
Historia. Posiblemente el análisis psicológico nos conduciría a encontrar, en bastantes de ellos, marcados rasgos
narcisistas, neurótico-obsesivos, esquizo-paranoides (con la “certeza” del psicótico), megalomaníacos,
sadomasoquistas, o con delirios mesiánicos y diversos cuadros alucinatorios.
Información académica-Perspectiva neurocientífica de la conciencia |321